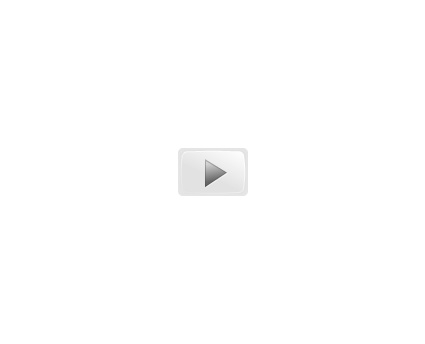LA TIMBA
(20 de octubre de 2013)
- Miguel, no se engañe hermano. La vida es una coctelera que venga y venga a agitarse… y ahí estamos todos, en la misma timba… de un lao pa otro, usted y yo, compadrito, y los de enfrente, esos de las miles y miles de ventanas que oteamos desde aquí, las de lunas grandes y brillantes cubiertas de cortinones caros y persianas automáticas, y también estos de aquí, los de los ventanucos sucios y de cristal esmerilado… todos, todos agitados por el viento de la vida.
Los dos ancianos son dos siluetas inmóviles en la azotea del edificio más alto del extrarradio; en los ojos, el horizonte de la gran ciudad nueva, a lo lejos, con sus imponentes cubos de hormigón, desiguales pero a cada cual más soberbio, más echao palante, desvaneciéndose en el azul del océano, - al fondo, tapado, apenas un trazo más claro - y en primera línea, tan cercano que parece poder tocarse alargando una mano desde la baranda, un cuadro empastado de tejados de uralitas, montones de casas pequeñas arracimadas, chamizos semihundidos, recubiertos sus tejados por una alfombra verde de embudillos, uva de gato y guargüerones… callejones torcidos, sendas estrechas embarradas por la ultima tormenta.
El humo de las chimeneas recorta en vertical toda aquella postal que tantas horas han contemplado Miguel y Julián. Sube negro y recto hacia un cielo siempre nublo. Las puestas de sol en Qutumá son además de frías, tristes, quizás porque no se alcanza casi a ver el mar y hay que imaginarse al sol recostado, hundiéndose poco a poco en el agua rizada (las olas fuertes de aquella costa siempre han atraído a multitud de surferos).
Julián, que ha conocido antes el barrio, no pasa un día sin que le cuente a su amigo como era Barviento cuando él llegó allí, al suburbio crecido colgándose sobre las laderas de las montañas… le habla de la floreciente y linda Qutumá, todavía un pequeño animalillo blanco recostado junto al mar, al que aún no le habían nacido en la piel los descomunales rascacielos ni los centros comerciales, ni las autovías y circunvalaciones, cicatrices cosiendo sus cuatro puntos cardinales… de cómo la Estación del Norte no era un descomunal y absurdo nudo que constreñía con grandes lazos de hierro su paso, su salida (¡qué absurdo tratándose de trenes!) a la selva vecina.
Miguel era más joven que Julián (¿seis, ocho años?, pese a que ambos parecían igual de viejos, ese tiempo le daba al más mayor una autoridad que ambos nunca discutirían). Recuerda que llegó a aquella misma Estación del Norte cuando todo estaba “más patas arriba que nunca”, calles nuevas surgiendo de un día para otro de la boca de las gigantescas hormigoneras, obras en cada esquina y el cielo de Qutumá cubierto por un piélago de grúas moviéndose de aquí para allá, luciendo un baile desacompasado y temerario cuando arreciaban los tifones y convertían el amasijo de hierros en meras marionetas. Más que ser testigo del nacimiento de una nueva ciudad lo que le mas le impresionó a Miguel fue el cómo las prisas y el dinero fácil lo movían todo. Cuando tras atravesar aquel amasijo de argamasa y forja llegó a Barviento, el barrio donde “se daba habitación a los nuevos y queridos qutumanos” (así le gustaba llamar al alcalde a la multitud de aparceros y obreros que llegaban cada día a centenares a trabajar a la ciudad), respiró aliviado al volver a sentir el aire sobre su cabeza y oír el ladrido de los perros persiguiendo a las pandillas de críos que corrían medio descalzos jugando a las guerrillas.
Julián, le escucha sonriendo y asiente. Los dos viejos lían tabaco. Sube el olor a fritura del patio de luces. Se oyen las voces de las madres llamando a los hijos a cenar. Comienza a hacer tanto frio que la azotea se convierte en inhóspita atalaya.
- Hasta mañana, Miguel.
-Hasta mañana compadre, y cuídese esa tos.
Anochece en el arrabal del oeste de Qutumá. Allí, en la ciudad, ya hace horas que las luces de los coches disparan ráfagas a los escaparates encendidos. Más allá donde no alcanza la vista, la selva vecina y el océano son sólo manchas negras que bordean en silencio la enorme coctelera.